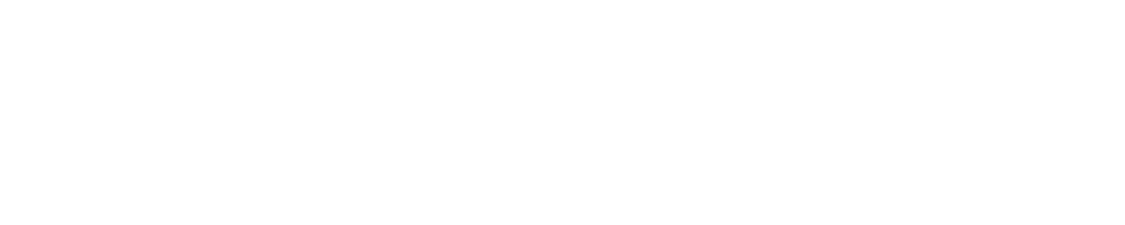¡Hola, qué tal, cómo estás!
Este fin de semana pasado hemos escuchado en las misas, el texto donde se narra la transfiguración de Jesús en el monte. Es decir, su manifestación gloriosa, dada a conocer con la luz, con su rostro cambiado y con sus vestiduras brillando por el resplandor.
A estas señales visuales se les ha unido algo más potente, más fuerte, la misma voz de Dios que afirma, de forma clara y contundente, “este es mi Hijo, el elegido, escuchadle”.
Es un gran momento en la vida de Jesús. Su Padre Dios lo presenta como su enviado, al que hay que escuchar porque sus palabras son de salvación, de liberación, de perdón, de misericordia, de vida eterna.
Al que hay que seguir porque, al presentarlo Dios como su hijo, está queriendo decir que podemos fiarnos de él, que conoce el camino seguro y certero para vivir como hermanos y llegar un día a la casa celestial, al Reino de su Padre Dios.
Ahora bien, para llegar a creer, vivir y poner en práctica lo que Jesús dice es necesario leer su Palabra en la Biblia y, sobre todo, rezar, orar. El ejemplo lo da el mismo Jesús. Él, antes de hacer una cosa importante, o tomar una decisión fundamental, se pone a orar, a rezar.
San Agustín mismo relata en qué términos se dirige a Dios. Qué ha ido logrando en el encuentro con el Señor y cómo le ha abierto los ojos para poder ver lo que aún no era capaz de ver:
“¡Oh eterna Verdad y eterno Amor y amada Eternidad! Eres mi Dios y yo suspiro por ti día y noche Cuando comencé a conocerte, me elevaste a fin de que pudiera ver lo que había que ver, pero que aún no era capaz de ver”.
(Confesiones 7,10)
Oración
¡Señor, me has creado y me has llevado sobre tus espaldas”
(Enarraciones sobre el salmo 69,6)