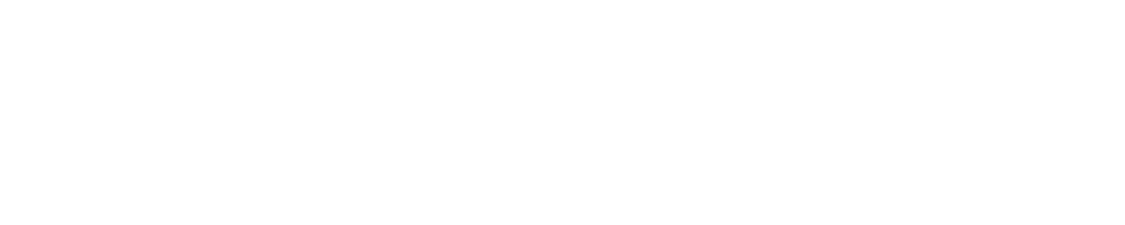Acogemos la esperanza
Muchas voces nos invitan a tener esperanza en estos tiempos convulsos y oscuros que vivimos, pero ¿tener esperanza en qué? Los corazones inquietos de hoy, desencantados por poner la esperanza solo en los bienes de este mundo, pueden encontrar en San Agustín una ayuda para buscar la respuesta.
Igual que nosotros, Agustín también vivió tiempos convulsos como fueron los del final de la civilización de romana. En el inicio de su vida, él pone toda la esperanza en alcanzar su felicidad en las riquezas de la creación. Primero guiado por la satisfacción de sus sentidos corporales y, después, por la necesidad psicológica de ser aceptado y amado. Así nos lo cuenta en sus Confesiones: “Entonces, era, vivía, sentía y tenía cuidado de mi integridad, vestigio de tu secretísima unidad, por la cual existía. Guardaba también con el sentido interior la integridad de los otros mis sentidos y me deleitaba con la verdad en los pequeños pensamientos que sobre cosas pequeñas formaba. No quería me engañasen, tenía buena memoria y me iba instruyendo con la conversación. Me deleitaba la amistad, huía del dolor, abyección e ignorancia. ¿Qué hay en un viviente como éste que no sea digno de admiración y alabanza? Pues todas estas cosas son dones de mi Dios, que yo no me los he dado a mí mismo. Y todos son buenos y todos ellos soy yo. Bueno es el que me hizo y aun él es mi bien; a él quiero ensalzar por todos estos bienes que integraban mi ser de niño. En lo que pecaba yo entonces era en buscar en mí mismo y en las demás criaturas, no en Él, los deleites, grandezas y verdades, por lo que caía luego en dolores, confusiones y errores. Gracias a ti, dulzura mía, gloria mía, esperanza mía y Dios mío, gracias a ti por tus dones.” (Confesiones I, 20, 31). Y más adelante continua “Hubo un tiempo de mi adolescencia en que ardí en deseos de hartarme de las cosas más bajas, y osé ensilvecerme con varios y sombríos amores, y se marchitó mi hermosura, y me volví podredumbre ante tus ojos por agradarme a mí y desear agradar a los ojos de los hombres. ¿Y qué era lo que me deleitaba, sino amar y ser amado? Pero no guardaba modo en ello, yendo de alma a alma, como señalan los términos luminosos de la amistad, sino que del fango de mi concupiscencia carnal y del manantial de la pubertad se levantaban como unas nieblas que obscurecían y ofuscaban mi corazón hasta no discernir la serenidad del amor de la tenebrosidad de la lujuria. Uno y otro abrasaban y arrastraban mi flaca edad por lo abrupto de mis apetitos y me sumergían en un mar de torpezas.” (Confesiones II, 1, 1-2, 2).
Fue la providencia divina que le hizo encontrar y leer el libro del filósofo latino Cicerón. Este encuentro le ayudará a elevar la meta de sus esperanzas al colocar la felicidad en la posesión de la verdad, tan denostada en nuestros días en favor de la satisfacción de nuestras apetencias. Así nos lo cuenta Agustín: “¡Ay, ay de mí, por, qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad! Y todo, Dios mío —a quien me confieso por haber tenido misericordia de mí cuando aún no te confesaba—, todo por buscarte no con la inteligencia —con la que quisiste que yo aventajase a los brutos—, sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío.” (Confesiones III, 6, 11). “Llegué a un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su fondo. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía, y se llama el Hortensio. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti.” (Confesiones III, 4, 7).
Agustín inicia este camino guiado por la esperanza de alcanzar la Verdad. Después de jornadas de deseo y cansancios vislumbra la meta de su felicidad: “¡Oh eterna Verdad, y verdadera Caridad, y amada Eternidad! Tú eres mi Dios; por ti suspiro día y noche, y cuando por vez primera te conocí, tú me tomaste para que viese que existía lo que había de ver y que aún no estaba en condiciones de ver. Y reverberaste la debilidad de mi vista, dirigiendo tus rayos con fuerza sobre mí; y me estremecí de amor y de horror. Y advertí que me hallaba lejos de ti en la región de la desemejanza, como si oyera tu voz de lo alto: «Manjar soy de grandes: crece y me comerás. Tú no me mudarás en ti como al manjar de tu carne, sino que tú te mudarás en mí».” (Confesiones VII, 10, 16).
La visión de la Verdad eterna, meta que le ayudaron a descubrir los filósofos no era suficiente. También descubrió su impotencia para alcanzarla. Conocía la meta, pero no el camino: “Me admiraba de que te amara ya a ti, no a un fantasma en tu lugar; pero no me sostenía en el goce de mi Dios, sino que, arrebatado hacia ti por tu hermosura, era luego apartado de ti por mi peso, y me desplomaba sobre estas cosas con gemido, siendo mi peso la costumbre carnal.” (Confesiones VII, 17, 23). “Y buscaba yo el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte; ni había de hallarla sino abrazándome con el Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos el cual clama y dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y el alimento mezclado con carne (que yo no tenía fuerzas para tomar), por haberse hecho el Verbo carne, a fin de que fuese amamantada nuestra infancia por la Sabiduría, por la cual creaste todas las cosas. Pero yo, que no era humilde, no tenía a Jesús humilde por mi Dios, ni sabía de qué cosa pudiera ser maestra su flaqueza. Porque tu Verbo, verdad eterna, trascendiendo las partes superiores de tu creación, levanta hacia sí a las que le están ya sometidas, al mismo tiempo que en las partes inferiores se edificó para sí una casa humilde de nuestro barro, por cuyo medio abatiera en sí mismo a los que había de someterse y los atrajese a sí, sanándoles el tumor y fomentándoles el amor, no sea que, fiados en sí, se fuesen más lejos, sino, por el contrario, se hagan débiles viendo ante sus pies débil a la divinidad por haber participado de nuestra piel, y, cansados, se arrojen en ella, para que, al levantarse, ésta los eleve.” (Confesiones VII, 18, 24).
Agustín acogió a Cristo como su vida, lo acogió como Esperanza para hacer el camino y lo acogió como única Verdad. Y nos invita a todos a seguir su ejemplo colocando nuestra esperanza en el Único que nos garantiza la verdad y felicidad eterna: “Hoy la Verdad ha brotado de la tierra, Cristo ha nacido en la carne. Llenaos de un gozo festivo y, advertidos por el día de hoy, pensad en el Día sempiterno; desead con esperanza firmísima los dones eternos; alardead de ellos una vez que recibisteis el poder ser hijos de Dios. Por vosotros se hizo temporal el hacedor de los tiempos; por vosotros apareció en la carne el autor del mundo; por vosotros fue creado el creador. ¿Por qué vosotros, mortales todavía, halláis vuestro deleite en cosas efímeras y os esforzáis por retener, si ello fuera posible, esta vida pasajera? En la tierra ha brillado una esperanza mucho más esplendorosa, hasta el punto de que a hombres terrenos se les promete una vida celestial. Para que esto fuera creíble, Dios anticipó algo más increíble. Para hacer dioses a los que eran hombres, el que era Dios se hizo hombre; sin dejar de ser lo que era, quiso hacerse lo que había hecho. Él hizo lo que iba a ser, puesto que añadió la humanidad a la divinidad, sin perder la divinidad al tomar la humanidad.” (San Agustín, Sermón 192, 1, 1).
A todos os deseo una feliz Navidad de nuestra esperanza y salvación.
P. Pedro Luis Morais Antón.
Agustino.