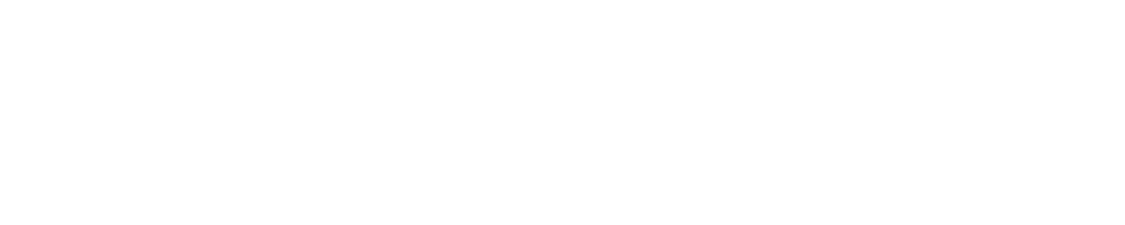"Todo es Gracia (II)"
La última etapa de la vida de San Agustín, desde el año 411, hasta la fecha de su muerte, en el 430, está marcada por su disputa con los pelagianos.
Para estos, el hombre, absolutamente libre, es capaz de llevar a cabo por sí sólo el bien que se proponga realizar. Ninguna fuerza, al menos interna, puede impedírselo. Admiten, sí, que el mal ejemplo de los demás puede ejercer un efecto negativo, pero el hombre no nace con un pecado original.
Por eso, conciben el pecado como una simple elección equivocada, que puede borrarse con otra elección acertada, en conformidad con la voluntad de Dios.
Así, los pelagianos tienen una nueva concepción de la persona y de la obra de Jesucristo, pues este se convierte solo en un simple compañero que ha dado un gran ejemplo de vida a seguir.
Jesús es para ellos un maestro que declara nuevas y más perfectas leyes, pero no es el Redentor. Porque ¿qué necesidad se tiene de Cristo, si el hombre es capaz de curar por sí mismo sus propios males? ¿Qué necesidad hay de la Gracia de Dios?
Agustín no está de acuerdo con los pelagianos. Él ha experimentado a lo largo de su vida el pecado, la lucha, la incapacidad de salir a flote por sí mismo. Ha necesitado que Dios le echara una mano, le mandara su Gracia. Sin ella, no hubiera logrado tirar para adelante, ser mejor persona.
Porque el obispo de Hipona sí cree que Dios hizo al hombre bueno, pero también hay que contar con el pecado del primer hombre, Adán, que se transmite a toda la humanidad. Prueba de ello son el conjunto de males que se experimentan en el mundo. Nadie se libra del sufrimiento, del dolor, de la muerte.
Para Agustín, la libertad del hombre ha quedado recortada, limitada por el pecado original. En el interior del ser humano hay una fuerza que lo impulsa hacia el mal. Por eso, el hombre no puede cumplir por sí solo la ley del Señor. No basta con querer, necesita ayuda, la Gracia de Dios.
Y, de esto, seguiremos hablando en nuestro próximo encuentro de “Sabías que…”