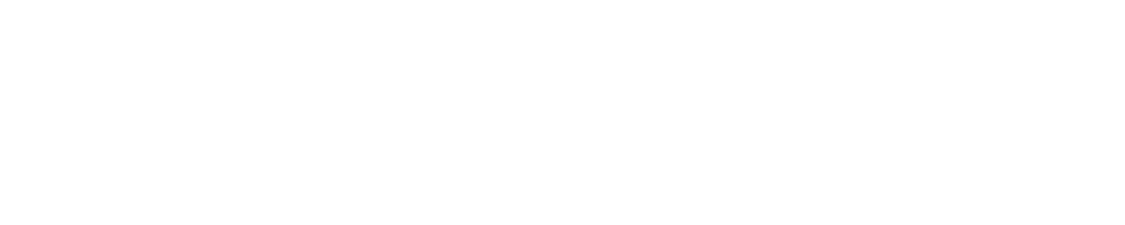Texto: Miguel G. de la Lastra, OSA
Música: Prelude nº1 in C major. Joham S. Bach (Kimiko Ishizaka)
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle:
«Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo».
Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle:
«Atiéndela, que viene detrás gritando».
Él les contestó:
«Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel».
Ella se acercó y se postró ante él diciendo:
«Señor, ayúdame».
Él le contestó:
«No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos».
Pero ella repuso:
«Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos».
Jesús le respondió:
«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas».
En aquel momento quedó curada su hija.
Reconocer lo que somos
No es habitual encontrarnos en los relatos evangélicos con un Jesús perezoso a la hora de hacer milagros. Y aunque es frecuente escuchar palabras duras de Jesús hacia los hipócritas y fariseos, este es el único caso en el que le vemos responder con dureza ante una necesidad. La madre tiene una hija muy enferma, “tiene un demonio muy malo”, no hay remedio casero de madre o abuela que la pueda liberar. Y ante esa angustia, Jesús primero la ignora y luego la falta al respeto llamándola “perrito”. Y además de mostrarse insensible, Jesús se presenta como un nacionalista “Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel”. ¿Acaso no ha sido enviado para todos los hombres?
Quizás lo más terrible de un creyente es cuando se le planta en el corazón ese temor de que Dios te dé la espalda, que le grites y no te escuche. El miedo a no ser dignos de Dios. Esa mentira nos puede hacer dudar también de nuestra identidad de hijos de Dios, como si pudiéramos perderla, como si Dios sólo fuera a responder a unos cuantos, a los “escogidos”.
¿Qué ha pasado en esta escena? La mujer grita “ten compasión, Señor, Hijo de David”, es la oración del ciego de Jericó, Bartimeo, es la oración del “Señor, ten piedad” con la que comenzamos la misa, es una oración muy bien hecha, tanto que en la tradición ortodoxa se enseñará a repetirla continuamente miles y miles de veces al día. Y ante una oración tan buena Jesús no se inmuta. Hasta los discípulos se sienten conmovidos por esta oración, pero Jesús no. Ni siquiera cuando ella insiste Jesús reacciona. Ella le dice “ayúdame” y la compara con unos perros. ¡Menudo carácter el de Jesús!
San Agustín, que también tenía un fuerte carácter se queda maravillado de este momento. La mujer tendría que haber mandado a paseo al profeta judío. Y, sin embargo, acepta lo que le dice. Reconoce su indignidad y en lugar de sentirse humillada, acepta su sitio, acepta las migajas. “Reclamó las migajas como si fuese tal perra. Así mereció no ser lo que reconoció ser, pues escuchó, también de boca del Señor: ¡Oh mujer!, grande es tu fe. La humildad había producido en ella una fe grande, porque se había hecho pequeña” (Serm 203,2,2).
La clave de la oración de petición no está en las palabras ni en la insistencia. Esta en reconocer las cosas como son. Pedir con fe no es sólo pedir convencidos de que va a suceder. Es pedir desde la experiencia de que nosotros que no merecemos nada hemos recibido todo. Como el perro que, acostumbrado a roer huesos, encuentra entre los pies de los amos esos trozos de pan que tan generosa y divertidamente solemos echarles para que vean cuanto les queremos.
Nosotros, que venimos a comulgar como hijos, a veces incluso con exigencias, molestos si tienen que partir mi forma porque el sacerdote ha contado mal, o incómodos y ofendidos si el sacerdote nos pide comulgar en la boca o en la mano o de rodillas, quizás podríamos pensar hoy si nos conformaríamos con las migajas de Cristo. Cuando el sacerdote purifica la patena y recoge esas miguitas, con tanto cuidado, con tanto amor, experimenta esa alegría de la mujer cananea, la alegría de tener al alcance incluso las migajas, sin avergonzarse, sin ambicionar más. Comulgando con fe, comulgando con humildad.
Ved cómo se nos encareció la humildad. El Señor la había llamado perro; pero ella no dijo «no lo soy», sino «lo soy». Y, por haberse reconocido perro, acto seguido le dijo el Señor: ¡Oh mujer, qué grande es tu fe! Que te suceda como has pedido. Tú te reconociste perro, yo ya te reconozco hombre. ¡Oh mujer, qué grande es tu fe! Pediste, buscaste, llamaste a la puerta; recibe, halla, que te abran. (Serm. 77, 7)